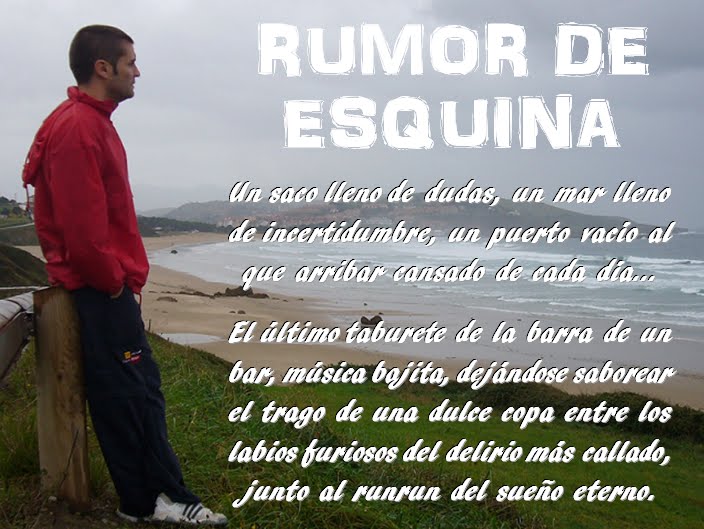Un día quise ser como él, como mi abuelo. Le conocí cuando yo todavía era muy pequeño, pero la verdad es que recuerdo bastante sus manos grandes, sus ojos pequeños, su planta desgarbada e inmensa, su manera de montar en bicicleta... Jesús era esa mezcla de persona mayor que te inspira -desde tu mundo de púber infante- casi a la misma vez cariño y miedo según se crucen entre sí los planetas.
Medía más de un metro ochenta -seguro, aunque nunca lo comprobé-. Y, con mi metro escaso, mirar de frente a esos ojos que lo habían visto casi todo en la vida era un reto cuanto menos de altura. Sólo cuando se sentaba en su butaca, a las dos en punto de la tarde dispuesto a escuchar el parte de Televisión Española, era cuando podía fijarme bien en sus canas perfectamente blancas y en sus cejas pobladas que rodeaban sus ojos pequeñitos quizá ya un poco cansados de tanto mirar de aquí para allá.
Era un hombre serio, recto, con un porte de envergadura que imponía el respeto y la admiración de quien como yo, se cruzaba en su camino. Una imagen tremenda, una fachada enorme que nada tenía que ver, probablemente, con su hechura de persona noble y bondadosa que destilaba un poso seco de experiencia y sabiduría que no sé si nosotros -los de su propia familia- llegaremos a alcanzar ni siquiera algún día.
Hablaba de la guerra, de las imágenes que él tenía grabadas a fuego en la memoria. Y, quizás porque a un muchacho quinceañero estas historias le parecen de película, fue por lo que se fue fraguando en mí esa imagen de abuelo Jesús interesante, con un punto de pavor que me hacía estar alerta para salir corriendo a la más mínima. No sé si habló mucho de ello, pero sí me hizo imaginar una vida oscura de pasadizos recónditos atravesando el subsuelo del pueblo desde el cementerio hasta la iglesia, de hombres a caballo y pistolas empuñadas que para la mente de un chaval son palabras mayores. De vidas en entredicho y de noches en vela con un ojo cerrado y otro abierto. De vidas que no valen nada y de muertes que justifican una idea. De almas en tensión permanente. Y me hizo pensar que vivir así no tenía ningún sentido, que quizás eso ni tan siquiera era vida. Y daba igual del bando del que estuvieses.
En los ojos de mi abuelo podías leer todos sus posos, toda la historia de una vida almacenada en recuerdos de un lugar que le vio nacer. A mitad de camino entre Ávila, Toledo y Cáceres, en el cruce de caminos que nunca le vio partir, que nunca abandonó por pereza a sacar sus raíces de la tierra, a ponerlas fuera a remojo de los vientos, de los miedos, de lo desconocido. Nunca supo ser hombre de mundo porque su mundo estaba allí, entre los eucaliptos del pantano y las higueras del arroyo. Entre su huerto de la fragua y su casa de la iglesia. Entre las nubes en el cielo y la tierra de sus manos.
Una persona es especial por lo que transmite a sus semejantes, por lo que da a cambio de lo que recibe. Y el abuelo Jesús para eso era especial. La perspectiva es del que la tiene y el recuerdo es el que te queda cuando piensas en algo o en alguien. Seguro que me dejo muchas cosas, pero buceo en mis adentros y recuerdo su halo de misterio en torno a su figura, su pócima secreta que guardaba escondida en su memoria, ese elixir famoso que quitaba clavos pero que no se bebía, esa receta a base de confianza que hacía desaparecer eternas marcas en el cuerpo. No he conocido a brujo o meiga en mi vida, pero si existe la magia puedo casi hasta firmarlo porque viví en carne propia su hazaña a más de doscientos kilómetros de distancia.
Quizás como un embrujo imposible, quizás como síntoma de lo inexplicable, o quizá como algo que se escapa de la ciencia, mi abuelo Jesús obró de forma y manera que nadie comprende todavía.
Heredó la receta otro miembro de la familia que debió jurar un pacto de silencio en torno a la verdad. No sé si costaba encontrarla, no sé si lo acordaron en un conciliábulo eterno de magos y brujos, pero parece que el misterio murió casi con mi abuelo. Todo el que hasta su muerte tuvo el cuerpo clavado de puntas, después de marcharse se fueron diluyendo poco a poco.
Jesús Plasencia Bueno fue ese hombre que bajó de las montañas abulenses para instalarse en la estepa castellana. Quien cuidó los caminos y los cruces cuando ni tan siquiera había quien los pisara. Quien libró mil batallas en vida y acabó apagándose poco a poco. Fue ese abuelo especial que recuerdo me besaba en la cara con una sonrisa en el alma. Fue ese ser entrañable que imagino casi sin pensarlo.
Sólo hay alguien que se parece a él. Sólo hay alguien que verdaderamente yo conozca que se parezca a él. No sé si en la intuición de sus ojos o en lo vivaz de su mirada, no sé si en el corazón abierto o en un cachito de su alma. El caso será que es porque la conozco algo, el caso será que es porque nací de ella. Es su hija que es mi madre y quizás será que los más pequeños de cada casa creamos un vínculo extraño que nos une para siempre. Es como un último eslabón de una cadena que vendrá a completarse ya con una nueva generación. Como el cierre o la cuadratura exacta de un círculo que permanece abierto, esperando el próximo y joven nuevo abrazo. Vemos pasar el tiempo y crecer a nuestros mayores, cargar de años el morral del tiempo y las cuentas en los dedos de nuestros familiares.
Perdonadme que me quede en este recuerdo, pero es el que en verdad comienza toda esta historia…
Raúl Sánchez Plasencia
(Alcalá de Henares, Madrid)